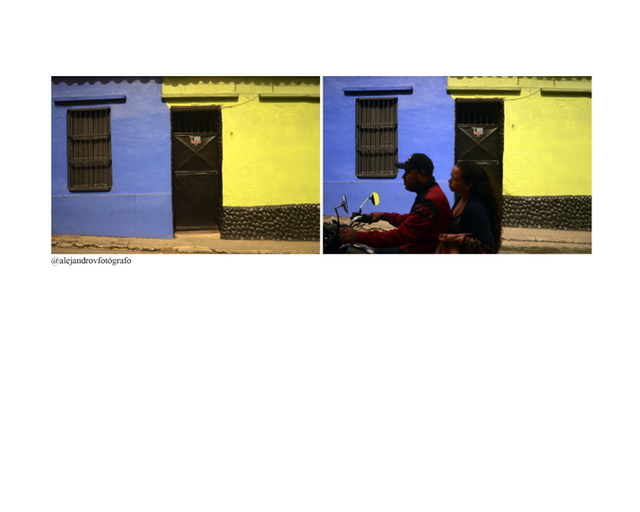En lo alto de la isla un faro gris cemento con anillos rojos planea el horizonte en busca de barcos. Tal vez alguna embarcación lo busque también. Cae una llovizna tenue. El sol es intensamente caribeño. La sombra de las gaviotas en bandadas casi se dibuja sobre el mar. El agua azul verdosa transparenta los peces y bancos coralinos como un sueño de madrugada.
El padre juguetea con su hija. El agua lo cubre hasta la cintura. Barba negra recortada. Torso desnudo. Treinta y largos años. Rapidísimo, hunde el cuerpecito de la niña en el mar. Ojos negros inmensos. Cabellos rizados. La lanza al aire unos dos metros. Pedazos de agua marina la acompañan en el viaje aéreo. Ella ríe. Ríen. Quizás mira la orilla cercana de la playa. Caminan hacia unos riscos calizos en el extremo izquierdo de la playa. La lleva en sus brazos. Miran la formación rocosa. La insistencia de las olas en estrellarse contra el muro lo ha convertido en una caverna. Penetran en la cavidad natural. Los ojos ennegrecidos de la niña se engrandecen más. Silencio. Incertidumbre de asombro. En esta cueva vive Otto el Rinoceronte pregunta la niña. El padre sonríe. Calla uno momento. Puede que sí, puede que no sostiene ariscamente.
Cielo plomizo. Sol invidente. Desde la ventanilla del ómnibus se ve el mar ocre. Melancólico. Ciudad vacía de colores. Invierno que desaloja la alegría del alma para llenarla de fantasmas de migrante. El fotógrafo de barba blanca ahora no tiene espacio es su cabeza para pensar en el otro mar. En Otto el rinoceronte. Sesenta y tantos años. Su cabeza es un tejedero de palabras e imágenes alrededor de una idea. Fotografía para todas las estaciones, la conferencia que ofrecerá en una media hora en una Escuela de fotografía. La ocasión para colocarse en su oficio de fotógrafo/docente. Unas dos horas antes estaba acostado. Miraba el techo blanco de la casita blanca. Desarmado de entusiasmo. Se levantó. Cercó momentáneamente con tripas la melancolía. Bocetó en su cuaderno de anotaciones su pasaporte a un posible empleo. Ahora su cerebro mastica y regurgita palabras, frases sobre una muchacha que estudia fotografía. Cada estación climática es una fase en su formación. Otra muchacha va sentada junto al hombre de barba ceniza. Casi lo llevó de la mano para subirse al Ómnibus. Él es un hombre fuerte. Es corredor, pero la insoportable pesadez del sentimiento de derrota la oscurece la mirada. Le entontece el cuerpo. Ella viaja en silencio, pero emana la calidez de lo fraternal. Es la esposa de su hijo.
El fotógrafo casi culmina su conferencia. En el relato, la estudiante de fotografía exponía su trabajo final para egresar. Era primavera. Aroma de castaños. De floraciones múltiples. Después se escucharon los aplausos de los estudiantes. La mirada enamorada de la directora de la institución se tiñó de verde como su cabello de mujer disidente con setenta años encima. Una astilla de luz se metió el ánimo del hombre que sabía de mares.
Ya han anunciados varios premios en la Bienal de Arte visuales. La neblina viaja impunemente por entre las ventanas del espacio de la ceremonia. Copas y copas de vino surfean sobre las bandejas de los servidores. El fotógrafo consume la cuarta. Tinto. Verdes son las praderas verticales del páramo andino que se ven a los lejos. No está muy atento a la premiación. Es un principiante. Treinta y pocos años. Otros Cracks de la imagen serán los premiados, piensa. Premio a la mejor fotografía ´Fermína rompe la espera´ suena en el ambiente. Escucha su nombre. Se siente como una concursante de belleza. Profundamente emocionado. Consume el vino en un trago ancho. Camina a recibir el galardón. Todo es borroso. Siente que flota. Luego regresa a casa en otra ciudad lejana. Los diarios nacionales reseñan los acontecimientos de La Bienal de arte.
Adheridas a las paredes de la sala de aquel apartamento hay flores amarillas rojas, blancas. En el techo más flores anaranjadas, moradas, medianas, pequeñas. La muchacha que sabe intuir la existencia de negativos fotográficos olvidados pareciera que avanza en la enhebración del nirvana. Ante hizo de asistente de copiado en el laboratorio de la fotografía premiada. Está sentada en una silla de loneta crema como la usada por los directores de cine. Toma café. Sabe que pronto sonará el timbre de la puerta. Espera. Vemos en la pared la palabra felicitaciones en diversos tamaños y caligrafías. La luz de la tarde tamiza el ambiente como celaje tibio. Ella lo espera. No es Penélope.
Sentado sobre la cama observa el cristal mojado de la ventana. Del otro lado de la calle se ve fuera de foco una estación en desuso de un tren que olvidó viajar. Muro de adoquines fríos. Ocre como el invierno. En ese lugar pasan buen aparte de su día. Posiblemente en el corto tiempo que lleva en la ciudad prestada ha fotografiado más que en cualquier tiempo. Fotografías borrosas. Imágenes sepias. Silenciosas. Pensativas. No ha obturado su cámara una sola vez. Imágenes impresas en la memoria. En fragmentos fugaces de melancolía. Bendición pa, se despide su hijo. Le suena a hombre montañés de un film del oeste norteamericano. Eso le encanta. El muchacho va a la entrevista de trabajo después de presentar varias evaluaciones para colocarse como técnico en computación. Es ingeniero sin experiencia. Hace un mes llegaron como migrantes a la ciudad gris Metrópolis del invierno quiebra ánimos. La familia la integran cinco miembros tres mujeres y ellos dos. Ninguno posee trabajo aún. Tienen vivienda y comida para un mes.
El sol es sombra invisible. El hombre camina en la sala del pequeño apartamento. Parece que lo tejiera con sus pasos. A veces se sienta. Mira la estación de trenes. La lluvia constante y suave. El frio del invierno es inquilino indeseado. Se abre la puerta del pasillo. Vuelve a escucharse Bendición pa. Dios te bendiga responde el padre. Como te fue, hijo. El muchacho no lo abraza. Es poco expresivo, pero la voz se le despedaza casi lo atraganta. Me contrataron. Y eso es todo.
Alejandro Vásquez Escalona